Vicent Molins, autor de 'Ciudad clickbait': “En las ciudades que están de moda los ciudadanos viven cada vez peor”

Las ciudades se han vuelto un parque temático que expulsa a los vecinos. A medida que crece la popularidad de una urbe resulta más complicado vivir en ella. Las capitales españolas baten récords de visitantes y de precio del alquiler anualmente. ¿Cómo se lidia con esta contradicción? ¿De dónde surge? ¿Por qué los alcaldes han abrazado una industria que golpea en el bienestar de sus ciudadanos? ¿Y estos, por qué la siguen defendiendo? El geógrafo y periodista Vicent Molins (Valencia, 1986), apunta que en las tres últimas décadas la autoestima de las ciudades se ha construido en base a la imagen exterior. Partiendo de lo que denomina el trauma del 92, año de La Expo y los Juegos Olímpicos, detalla cómo las ciudades se han obsesionado con venderse hacia el exterior. Los gobernantes, entre la perplejidad y el marketing, gobiernan a base de titulares llamativos que terminan siendo humo. Sobre estas cuestiones versa Ciudad clickbait, (Barlín Libros, 2025), su último ensayo, cuyos conceptos desarrolla en conversación con elDiario.es.
¿Por qué 'ciudad clickbait'? ¿Qué significa?
El término viene dado por un fenómeno, lo llamo de manera un poco presuntuosa un nuevo orden digital. Trabajamos, vivimos, socializamos de una forma diferente y eso tiene impacto en las ciudades. Nuestras ciudades han cambiado, a pesar de que la mayoría creyendo que viven en los noventa y siguen teniendo estructuras, miradas, toma de decisiones muy parecidas a como lo hacían en los noventa. Y la adaptación ante esta nueva realidad, para buena parte de las ciudades españolas, han sido narrativas hiperaceleradas, rápidas, titular superficial. Clickbait. Políticas que se fijan en la captación de atención, tienen su gran objetivo: hacer luz y no desarrollo más a largo plazo.
A mí siempre me gusta poner el caso, tomado como caricatura, de Venecia. Todos sabemos que es una marca que funciona, estupenda, sexy, es reconocible, está de moda... Nunca, como hasta ahora, ha pasado tanta gente por Venecia, pero es una ciudad que no funciona, que jamás ha vivido tan poca gente... Ni en los años de la peste, cuando murieron miles y miles de personas, no llegó a bajar tanto a la población como ahora. Es esa diatriba entre marcas que están de moda, ciudades en las cuales los ciudadanos cada vez viven peor.
Habla de políticas de captación de atención como si fueran un trampantojo en la política municipal. ¿A qué se esta obsesión con llamar la atención constantemente?
Es una reacción lógica, en muchos casos yo creo que se debe simplemente a un intento de adaptación a un mundo que no entienden, cuesta mucho adaptar la administración a la realidad. Obviamente, hay otros casos en los que hay connivencia, hay una alfombra roja y una pretensión de que haya un modelo determinado que favorezca ese paso rápido a una inversión en la que no haya que mirar demasiado si favorece o no a la mayoría de ciudadanos.
Pongo el caso también de Vigo, es un estándar de ciudad postindustrial, que su modelo, a lo que jugaba, dejó de funcionar allá por los ochenta-noventa. Ante esto, Abel Caballero, que es un personaje muy singular, un teórico marxista en sus inicios, una persona formada en Oxford, pero se dio cuenta de que eso no le funcionaba para ganar elecciones. Su ciudad necesitaba tener mayor atención del país de otra manera y se inventó algo realmente eficaz, una ciudad que está de moda. Y eso tiene dos variantes: la luz que hacemos hacia el exterior, intentamos resultar competitivas y la manera de competir es llamar la atención, pero no siempre lo conseguimos. Muchas ciudades se han preparado para ser turísticas, pero no lo son realmente. La otra vertiente es nuestra propia autoestima, que es una deriva de las más nocivas, ciudades que solamente se miden por la gente que pasa rápido por sus calles, que solamente se miden por el porcentaje de visitantes al aeropuerto este año más que el anterior. Esto al final nos hace daño, no hablamos de nosotros, no ponemos en el centro a la ciudadanía sino una marca. Y cuando estamos haciendo solo marca, dejamos de ser ciudad. Yo lo conecto, esa especie de miopía, con la crisis de vivienda. Nos hemos pasado 15 años mirando hacia otro lado, dejándonos llevar por las mieles del reconocimiento exterior. No hemos anticipado, no hemos planificado lo que nos estaba pasando en nuestras calles. En parte, sobre todo en el eje Mediterráneo, en Valencia, Barcelona, pero también Mallorca, ha habido un incremento tremendo de la población, somos una zona hiperdinámica. En apenas 10 años en buena parte de las ciudades del Mediterráneo hemos duplicado las personas que entran por nuestros puertos y aeropuertos. ¿Cómo no va a tener consecuencias en la vivienda, en la ordenación del territorio, en la manera en la que nos cohesionamos como sociedad? No hemos sabido preparanos ante ese cambio, estábamos diciéndonos que estamos de moda.

¿Crees que el turismo es compatible con una ciudad habitable?
Ayer decía como provocación que el libro es un alegato a favor del turismo. Yo creo que debemos dejar de mentirnos: somos ciudades turísticas. Otra cosa que nos guste menos o que alguien plantee un modo distinto, que no parece. Prácticamente hay un acuerdo unánime entre quienes gobiernan para determinar que este es el modelo que nos hemos dado como país y como ciudad. Al menos, deberíamos tomarnos en serio. El turismo es una industria y como industria tiene externalidades, genera ciertos dinamismos, empleo, aunque todos sabemos de qué condiciones, pero tiene externalidades negativas. Y si ocurre de una manera tan acelerada, en tan poco tiempo tenemos los incrementos que tenemos, tiene externalidades negativas.
Todos sabemos que no es causa-efecto, que correlación no es causalidad, pero mientras más gente venía a nuestras ciudades, en los casos como Valencia, hemos tenido incrementos de alquiler del 78% en cinco años. No es causa-efecto, pero ha influido mucho en el efecto. Vamos a seguir siendo ciudades turísticas, por tanto, debemos mirar la letra pequeña, debemos ser capaces de regular con mayor agresividad y de incentivar al que pretender vivir, pero es algo tan básico y tan elemental que por eso da tanta rabia cuando en algunos territorios todavía se está discutiendo la tasa turística, que es una pizca de la solución, casi residual. Siempre pongo la frase de Juan Gaspar, que durante muchos años fue presidente de Turismo de Barcelona, que siempre decía que esto es como la fábrica de Coca Cola, que cuantas más vendas, mejor. Es la mirada del operador turístico y habría que pensar si Turisme Barcelona debe tener esa mirada sin ningún tipo de matiz. Pero desde luego lo que no puede ser es que la ciudad tenga, calque ese discurso, porque la ciudad no está para eso. La ciudad precisamente es el intermediario entre la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía. Si calcas ese discurso sin tener en cuenta las externalidades negativas conduces a la ciudad al colapso.
Cuando escuchamos repetidamente hablar de turismo como la industria de la felicidad, aquello de mi comunidad será turística o no será, me provoca mucha desazón. No por criminalizar el turismo, el libro está muy lejos de ello y sería incoherente, nos hemos convertido en seres turísticos de alguna manera, pero me parece una infantilización: es no tomarse en serio una industria que ocupa buena parte de nuestro territorio y usa buena parte de nuestro territorio, por tanto, el territorio tiene que poner sus condiciones. Hemos sido mucha marca y hemos dejado de ser ciudad. Si la ciudad no enfrenta sus problemas, los problemas se la comen. Airbnb se la come a bocados; Ryanair cada vez te extrae más dándote menos.
Son industrias, la hostelería, Ryanair... que emplean a los humanos como mano de obra y como mercancía, venden viajeros al peso.
El territorio es una palanca, y ha habido cambios tan rápidos... En los 2000 Ryanair no vendía billetes online. Son tan ágiles, tan voraces. Disculpa la asociación, pero lo estamos viviendo con el segundo mandato de Trump, ¿no? ¿quién ha ganado? ese tecnopopulismo que lleva usando la ciudades 25 años. Y la ciudad, sus administraciones, vierta élite de opinión, primero no supo reconocer que estaban aquí, creíamos que no iba con nuestras ciudades, que era una cosa exótica, una cosa de fuera y después no supimos darnos cuenta que o la ciudad ejercía de ciudad, o ponía ciertos límites, o nos comía. Tomo la anécdota de los castellers de Barcelona con Airbnb: los patrocinaba porque había cierta connivencia con que era guay, democratizaba, esta cosa que todos no creíamos en la economía colaborativa que iba a permitir que nos pudiéramos emancipar como ciudadanos. Obviamente era mentira. Son operadores que intentan hacer sus negocios, que es en parte lícito, ha venido ocurriendo siempre. Pero, esta vez ocurrió de una manera tan acelerada como nunca la historia y por primera vez la ciudad no ha sabido detectar a qué se estaba enfrentando.
Es una mezcla, por lo que parece, de gobernantes que no tienen muy claro el mundo en el que viven con un negocio. No surge de la nada.
Es un modelo, que en España arraiga por el clima, la calidad de vida, por los planes del franquismo de blanquear el país haciéndolo más turístico... A mí siempre me gusta hablar del síndrome del 92. La gran fiesta española, los Juegos Olímpicos, la capital de la cultura... De alguna manera nos enganchamos, nos volvimos adictos a ese reconocimiento exterior, somos una sociedad articulada en base a que los demás nos digan que nos está yendo bien. Pero el país no iba bien. Cuando se acabó la gran fiesta, vimos las vergüenzas. El país entró en estado depresivo, pero creímos que era nuestra conexión a la modernidad, con el futuro... El 92 es la época de Fukuyama diciendo el fin de la historia. Este viaje a la modernidad España lo hizo a través del reconocimiento exterior y nos hemos vuelto muy adictos. En la Comunidad Valenciana, que vivimos el 92 en diferido, que nos quedamos fuera de la fiesta, Zaplana y Camps no son otra cosa que la respuesta al superagravio, entendimos que nos iba bien porque los demás nos veían bien. Ya daba igual la cohesión social, ya da igual si nuestro PIB cápita está aumentando, está descendiendo, no nos medíamos a partir de eso. Y desde entonces este modelo llega hasta aquí. Me parece incomprensible con los últimos 10 años nos hayamos dicho sin cesar, de manera adictiva, que nuestras ciudades están de moda.
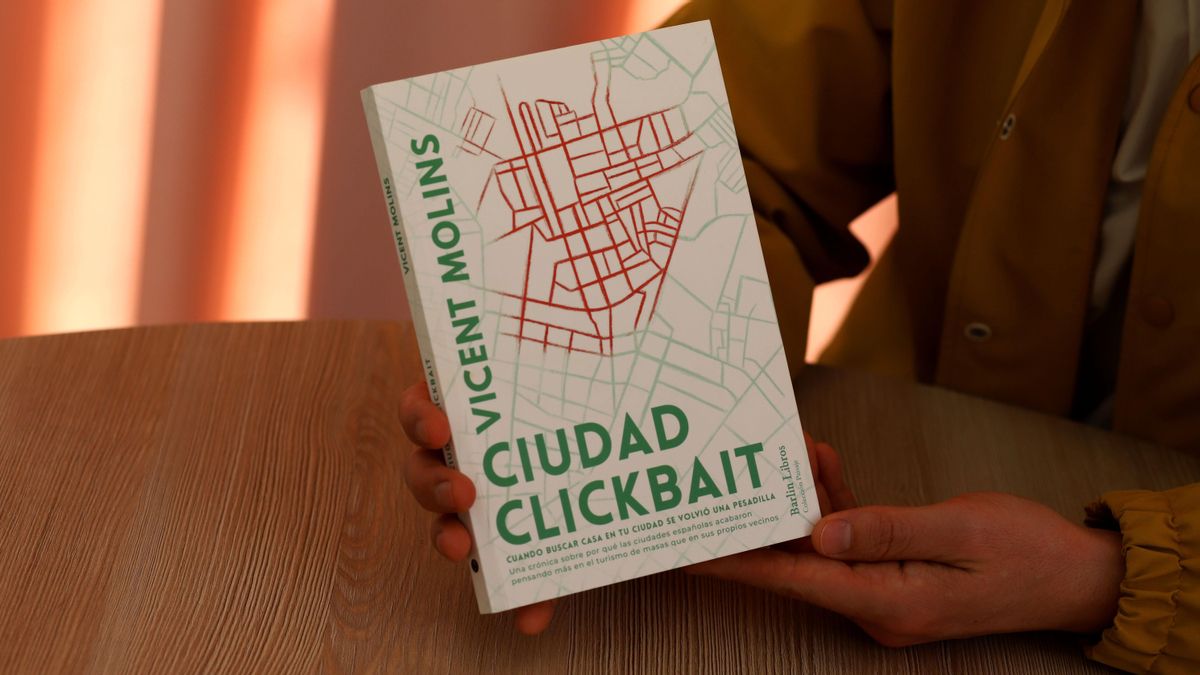
¿Que pensó cuando vio a Joan Ribó -alcalde de València entre 2015 y 2023 por Compromís-, que representa a una formación a priori pro regulación del turismo, compartir con ese fervor el titular de “Valencia es la mejor ciudad del mundo para vivir”, omitiendo la segunda parte del texto, que indicaba “si eres expat”? [Expat: anglicismo para expatriado, que se utiliza en clave laboral]
Que caía en la trampa. Yo creo que su mandato tuvo una gran habilidad, consiguió cambiar el punto de vista, creo que a Valencia empezó a mirarse al espejo. Quizás dejamos de caer en la trampa de querer ser parecidas a Copenhague, que es una cosa muy peligrosa: no te parezcas a Copenhague porque tus ciudadanos no ganan ni la mitad. Creo que pasamos a vernos un poquito más nosotros mismos, a tener una agenda propia que en general favorece los intereses de la ciudad. Pero se cayó en cierta tentación de decir estamos gobernando bien y fíjate si nos reconocen desde fuera; a todos nos gusta.
Apenas hay diferencia ideológica. Hay un consenso en reconocer la autoestima en base al reconocimiento exterior.
Narrativamente cayó en la trampa. Pero claro, es que en los últimos cinco años ha aumentado un 70% el alquiler. Ese titular llamativo no era gratuito. Ese titular, al mismo tiempo, estaba haciendo daño. Si no lo enfrentabas, evidentemente, tiene consecuencias severas.
Ahora hay una pancarta enorme junto al cauce del Túria, de Forbes, diciendo lo mismo.
El último titular de Forbes es mejor ciclo del mundo para los jubilados, ¿no? En fin, el tema de Forbes sería para rascar porque evidentemente hay unos intereses inmobiliarios detrás bastante interesantes. Vuelvo a la cuestión de la calidad de vida, que es un concepto fascinante. Ibiza, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre una ciudad donde se viva mejor? Pero es un argumentario falso: para tener calidad de vida primero hay que poder vivir. Y nos falta calidad de vida.
Contrapone en el libro también esa idea de la autoestima y la digitalización de las ciudades con los servicios públicos. Las smart cities, el metaverso, frente a un ciudadano medio que no puede ni siquiera realizar sus trámites básicos.
Es la gran contradicción. Siempre pongo el ejemplo de Cuenca, que se gastó una fortuna en un metaverso que estuvo de moda unos meses y obviamente no ha tenido ningún tipo de retorno. Yo clasifico en dos niveles: smart cities, para ciudades más pequeñas, y luego los Silicon Valley. En España creo que tenemos como 8 o 9 ciudades que son Silicon Valley. Es una pantomima gigante. Y al mismo tiempo, creo que es evidente, pero la ciudadanía tiene unas dificultades tremendas para tener un diálogo con la administración a través de herramientas digitales. Si llevamos 30 años con internet, ya no hay diferencias entre mundo físico y digital, ¿Cómo puede ser? Luego vemos el resultado: nuestra agenda mediática está llena de ayudas públicas que luego llegan a una capa de la sociedad muy pequeña, que benefician al 20 o 30% de la ciudadanía, porque hay una barrera digital. Hay infinidad de casos que directamente se rinden, lo ven tan complicado que renuncian. Yo entiendo que es menos sexy para la ciudad decir que el 95% de mis ciudadanos puede acceder a sus trámites digitales de manera eficaz, y que no genera un reclamo exterior, pero es ciudad. Eso es a lo que se tienen que dedicar a una ciudad. Porque si no, nos estamos mintiendo, no estamos enfrentando a nuestro problema de nuestros retos reales.

¿Considera que puede darse un éxodo urbano? Dado que en los últimos años la población de menos de 35 años no puede permitirse una vivienda en una ciudad ni la normativa parece favorable a ello.
Yo no lo creo, otra cosa que es del centro de la ciudad, que es evidente y está ocurriendo. No tenemos que olvidar que la gente vive donde tiene que trabajar, en su entorno urbano. Lo que estamos viendo, y ya es un patrón, es gente que vive cerca de su trabajo, de donde puede trabajar, pero cada vez más lejos de este mismo trabajo. Si no puedes vivir en el centro de la ciudad, te desplazas al barrio periférico; si, como ocurre, no puedes trabajar el barrio periférico, te vas a la primera corona metropolitana... Es otra contradicción, con un pequeño detalle sobre la ciudad de los 15 minutos, que obviamente nos parece deseable, pero ese titular nos deja con pequeñas parcelas de nuestras ciudades, muy hermosas, donde cada vez más el tiempo entre ir entre donde vives al trabajo está incrementándose. Hace un tiempo escribí: no queramos ser una ciudad de los 15 minutos, sino seguir siendo una ciudad de 15 minutos. Lo que nos está pasando en estos últimos años es otra de esas contradicciones: nos promocionamos como ciudad de 15 minutos pero vemos que nuestros ciudadanos cada vez se alejan más.
Ciudades de los 15 minutos para quién.
Sí, para quién. Lo estamos viendo con las 'super illes de Barcelona'. Es un ejemplo fantástico y positivo de urbanismo embellecedor, pero estamos viendo un efecto: ha provocado expulsión del ciudadano. Las políticas públicas necesitan letra pequeña, no son compartimentos estancos. No se trata de urbanizo, peatonalizo y ya está. Nos hemos dedicado mucho a mirar de puertas para afuera, embellecer esta calle, eliminar despedidas de soltero... Pero lo importante estaba pasando de puertas para adentro. Y eso es donde no hemos mirado.
Antes apuntabas que Abel Caballero era un teórico que de pronto se convierte en una caricatura para conseguir ganar las elecciones. Ayuso se convierte en una caricatura para ganar elecciones. Carmena también acaba siendo un poco caricatura para ganar elecciones, con aquello de las magdalenas... Parece que el discurso político que triunfa es aquel que infantiliza absolutamente a los ciudadanos y omite sus necesidades reales.
No he estudiado esa discursiva política, no sé si es un patrón. Lo que parece claro es que hay un modelo de relación comunicativa basado en la hiperfragmentación y dando por hecho que el usuario te va a dedicar poco tiempo de atención. Esto pasa mucho en la prensa, pero pasa en casi todo. Entiendo que el discurso se adapta a ello, hay cierta gentrificación del discurso político. No hay letra pequeña, no hay fiscalización... Puedes prometer que un evento va a generar tanto y nadie te va a pedir explicaciones. Ese es el terreno donde nos movemos, pero hemos de ser conscientes de que esa discursiva tiene efectos nocivos, y parte de lo que nos ha pasado en los últimos quince años tiene que ver con ello.
Los conceptos del libro acaban remitiendo a la prensa. ¿Qué relación hay entre esta narrativa, la autoestima y el modelo de prensa digital?
Me hubiera gustado encontrar cierta literatura científica al respecto. En Estados Unidos se hablaba, en la primera victoria de Trump, del 'efecto Washington', los medios mayoritarios del país no supieron detectar la rabia que había en Estados Unidos porque no veían más allá de la capital, no sufría los problemas que sufría algunos estados, infravaloraron el descontento del país. Yo creo que nos está pasando algo parecido. Me da la sensación de que prácticamente todas las ciudades en España, a excepción de Madrid y quizá Barcelona, hemos perdido la agenda propia. Es escandaloso que los temas reales de nuestras ciudades, Valencia, Málaga o Zaragoza, entornos urbanos muy relevantes a nivel medio europeo, apenas tienen temas propios. Y eso lo vemos al final cuando la gente va a votar, cada vez más está pasando más que apenas se habla de la realidad local. Acabamos enfrascados en debates que no tienen apenas que ver con nosotros y con un consumo de medios hiperfragmentado. Nos dedican muy poca atención y eso dificulta una barbaridad que se puedan consolidar ciertos temas. Que todos consumamos de una manera fragmentada impide que haya una conversación mínimamente centralizada en nuestra ciudad. Y eso tiene consecuencias: cuando hablamos con nuestros políticos, todos no acaban diciendo lo mucho que cuesta afianzar un tema propio, un tema local. Ocurre que una posible respuesta desesperada ante esa dificultad, es precisamente lanzar reclamos que llamen la atención. Volviendo a Vigo y a Abel Caballero, sabe que apenas tiene voz, con lo cual la única manera de decirle a sus propios ciudadanos que su ciudad va bien es ese impacto y que se hable de Vigo con la felicidad y alegría.
Lo conecto, y ahí sí que hay un poco más de estudios, sobre el efecto de las fiestas patronales o festivales en la visión positiva de un alcalde. Empieza a hablarse que en el último año de mandatos, si incrementas un 10% más tu presupuesto en fiestas, ves como avanza tu popularidad. En parte es lógico, porque es uno de los pocos recursos que una sociedad o una ciudad tiene para visualizarse a sí misma es ese. Creo que estamos improvisando cierta explicación y hay que investigar más sobre cómo el cambio tremendo en el consumo informativo va a tener efectos.
¿Por qué la prensa ha comprado acríticamente ese discurso proturismo?
Yo creo que hay dos explicaciones. La más inocentes tiene que ver con que un periódico local no deja de ser un pequeño embajador de su ciudad, le conviene que la ciudad vaya bien. Posiblemente también nos genere una mayor dopamina decirnos lo guapos que somos que lo contrario. Y luego hay una cosa evidente: esa fragilidad de buena parte de los medios ha hecho que la dependencia de la ayuda pública se incremente en los últimos años de manera escandalosa. Ahí no podemos pecar de inocencia, si uno de sus principales afluentes es quien gestiona el territorio acabarás calcando buena parte del discurso.
¿Cree que hay vuelta atrás?
Creo que hemos puesto el foco en el problema. El gran problema actual es que todos los partidos consideran que el turismo es un problema. ¿Ahora qué? Estamos muy lejos. Por eso ahondo tanto en la importancia de los discursos y de las narrativas de nuestras ciudades, porque es absolutamente relevante. Ese cambio, si no se produce, no nos permitirá salirnos de esa dependencia absoluta, no ya del turismo, sino de la idea supremacista del turismo. De que la ciudad tiene que estar absolutamente subyugada a la industria turística. Si no nos medimos por otras cosas, no se va a producir un cambio.
Tengo cierta esperanza, ya que se ha focalizado el problema, de que sepamos al menos reclamar, castigar o premiar a quien intente dar las soluciones que repercutan en nuestro bienestar. Ojalá con unos años, digamos que en esta ciudad está de moda por el PIB per cápita, porque el acceso a la vivienda ha mejorado o porque la cohesión social es mejor. Eso debería ser una ciudad de moda, y si además y si justo por esto, pues ven a visitantes que se integran en la ciudad y no lo contrario.






0